No veía bien, la espada, el recorrido hacia el enemigo;
el transcurso inefable de la sangre,
que cubría desde mis entrañas hasta las grebas.
Los sentidos comenzaban a fallarme, mi visión,
la cual era aguda de entelequia terrenal,
se nublaba lentamente...
Al Dios Apolo, suplicaba mis oraciones;
no había sido la fortuna, quien me sonriera.
Y recordé; pude retener en mis pensamientos,
aquella situación, en la que cargue a un pobre niño
sobre mis hombros.
Lo había observado oprimiéndose la panza;
el gemir de sus intestinos, en pleno centro de la polis.
Levante su flácido cuerpo; al darle abrigo y refugio,
su sonrisa maravilló, hasta la más apagada palpitaciòn de mi corazón.
Una luz,
luz superflua, despojo a las tinieblas,
mi mente, libero al espectro, al control de una decrépita ponzoña,
que yacía en la punta de una flecha enemiga.
Y allí me encontraba; donde nuestros hoplitas estremecían
el paso sobre mutilados esqueletos, y hundían
sus afiladas armas contra las lineas de soldados inmortales.
Al frente, el magno Argus, compañero de cien batallas...
A pesar de la maldita senectud, su espada, valía por cien soldados;
su fuerza, provenía del mismísimo sanguinario Ares.
De pronto, pude oír el llamado a la ferocidad,
eran gigantes de granito, escoltados por demonios enmascarados.
Acorazados de pies a cabeza destruían todo a su paso,
aliados, enemigos.
Pero, resucitaron de los páramos los prohibidos secretos...
Teníamos entre nosotros antiguos torturadores,
forjados de llamas y obscuridad;
perdidos eran, en la expiación y la hechiceria.
Lanzaron el espíritu de Persèfone, mientras vertían
un primitivo líquido sobre la orilla de las aguas,
y así revivió Poseidòn;
en la cólera mortífera, invocó deformes elementales,
colosales e inmortales.
Las perdidas se elevaban a números etéreos,
incomprensibles para la capacidad humana; y poco a poco,
el territorio teñía de rojo su paisaje...
La florida noche, emanaba perstilencias;
Hades, reía enfermizamente en su lejano trono.
Y le pude ver, cubría su rostro con un velo negro;
era mi hora de morir.
Me abalancé ligeramente contra la fila, enteramente llena de salvajes,
no eran temerarios; defendieron sus vidas con un enorme coraje,
y era la explosión de los planetas,
lo que movía mis músculos envenenados.
Puse en mi boca las plegarias, mis antepasados me habían enseñado,
pedí fuertemente a mi amigo Argus, que al final,
acariciara mis ojos sellados, con dos monedas de oro
para el barquero Caronte.
Caí al suelo, pude observar las huecas calaveras,
al hermoso cielo, que mantenía en su boca millones de estrellas
reposando eternamente en el firmamento.
Por ultimo, contemplé a una enorme serpiente,
enroscándose en mis manos marchitas sobre la división del tiempo,
transformado mi ser; en un montón de arena.
Autor: Ortiz Matias Joel
Hace 1 mes
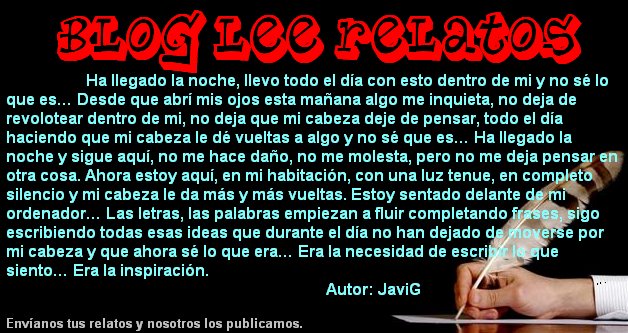






Reflejo del mismo cielo.
ResponderEliminarComo a él,
El reflejo
Al otro
Al infinito...
Los amo...